Indagar en la relación entre el arte y la nación es un camino ya bastante transitado. El artista como ese sujeto que apuntala o, por el contrario, socava ese “artefacto cultural” (Anderson 1993) ha generado una suerte de agotamiento discursivo. La misma idea de nación parece inestable en un mundo que oscila entre prácticas menos territoriales, que apelan a otro tipo de afinidades identitarias, y el resurgimiento cíclico de fantasmas nacionalistas. Hablar de arte y nación suena inevitablemente decimonónico y démodé, sin embargo, una serie de prácticas culturales, que se han ido desarrollando en los últimos años, nos han forzado a repensar, más allá del auge de las lógicas postnacionales, ese viejo y desprestigiado vínculo entre el arte y la nación. Los procesos de desterritorialización, de desplazamientos, de disolución del Estado-nación, así como las hibridaciones culturales, los recorridos de los capitales transfronterizos, etc., parecen intelectualmente más seductores pero incapaces de dar cuenta de otros fenómenos culturales anclados en estas viejas categorías.
No intento volver aquí sobre abigarradas disquisiciones conceptuales, sino, más bien, aterrizar estas problemáticas en una situación mucho más asible, como es la de Venezuela de las últimas décadas, donde han surgido una serie de prácticas visuales que nos remiten, una vez más, al imaginario nacional y al poder (des)legitimador del Estado-nación. Me interesa en particular pensar cómo un grupo significativo de artistas plásticos vuelven a hacer de los símbolos patrios un espacio de lucha política y de resistencia ante la imposición estatal de una iconografía patria renovada. El trabajo de Deborah Castillo, Alexander Apóstol, Carolina Wollmer, Teresa Mulet, Juan José Olavarría, Luis Poleo, entre otros, retoman las imágenes que encarnan los símbolos patrios para intervenirlos, trastocarlos, descolocarlos. Si bien esta alteración no es enteramente novedosa –pensemos en los múltiples ejemplos que podemos encontrar en América Latina en la década de los ochenta–, me gustaría ahondar en el porqué del resurgimiento de este trastocamiento de los símbolos nacionales y su significado en el convulsionado contexto venezolano de las últimas décadas.
De ese grupo disímil y heterodoxo de artistas visuales, me interesa la obra de Deborah Castillo y sus gestos iconoclastas que vuelven una vez más la mirada sobre las representaciones del héroe y sus gestos de adoración. La obra de Castillo dialoga directamente con prácticas estatales que intentan, a su manera, la destrucción de ciertos símbolos de la memoria nacional y su suplantación –o en otros casos su rediseño y refuncionalización– por otros más acordes a sus intereses. Estos actos iconoclastas e iconódulos tienen como eje central al monumento y a los ritos asociados a él. Tanto las prácticas estatales, a las que hago referencia, como el trabajo de Castillo giran en torno a la idea del monumento como un eje fundamental dentro la construcción de la memoria nacional y de su poder de legitimar al poder.
El carácter rememorativo del monumento se vuelve así un eje fundamental para tratar de entender los quiebres y reposicionamientos que se producen tanto en la memoria nacional como en sus respectivos relatos visuales y discursivos. El monumento parece funcionar como la materialización de esos quiebres y esas redefiniciones. De allí que ellos sean destruidos, reescritos, trastocados, abandonados, suplantados.
Estas distintas perspectivas en torno a los monumentos patrios me llevan a plantearme este trabajo como un ensamblaje que permite construir cierto sentido a partir de la comparación de prácticas de reescritura monumental que, si bien son disímiles, influyen y se determinan entre sí. Tres escenas aparentemente inconexas se articulan en este trabajo: un acto de vandalismo, un damnatio memoriae estatal y un acto de profanación artística. Todos ellos tienen un elemento en común: giran en torno a las imágenes de un ideario nacional, de sus símbolos y sus héroes, y apuestan por antiquísimos gestos de adoración o de condena iconoclasta. Me detendré brevemente en los dos primeros para luego analizar en profundidad la obra de Castillo e intentar insertarla en esa trama.
Un acto de vandalismo pedagógico
El 12 de octubre de 2004 el paisaje caraqueño sufrió una extraña anomalía, en todo el centro de la ciudad había una sorpresiva ausencia, en la Plaza Venezuela, lugar donde se exhiben las obras de varios de los artistas plásticos más importantes del siglo XX (Cruz Diez, Alejandro Otero), había aparecido un pedestal vacío, aquel que correspondía a la obra de Rafael de la Cova titulada Monumento a Colón en el Golfo triste. Esta obra que había sido pedida por encargo, en 1893, pasó a formar parte del paisaje de la ciudad desde 1934. Poco menos de un siglo después, la obra se había esfumado. Después del desconcierto inicial, poco a poco se fue conociendo la suerte que sufrió el monumento. Este fue sometido a juicio y derrumbado de su pedestal para luego ser arrastrado por las calles y finalmente colgado en una horca improvisada en el muy moderno y emblemático teatro Teresa Carreño. Uno de los dirigentes del colectivo que llevó a cabo esta acción calificó este acto como “terrorismo simbólico, violencia iconoclasta, acto pedagógico” (García Marco 2006).

Junto al derribamiento de la estatua de Colón, nos encontramos también con un acto de reescritura. En las bases del monumento aparecieron pintas que intentaban precisar el significado de la acción: “Viva la Pachamama”, “No al colonialismo”, “Juicio histórico”, “Plaza de la resistencia”, “No al imperio”. Pareciera que el acto de destrucción de la estatua necesitara del correlato escrito para precisar sus contenidos simbólicos.
Tanto el derrumbamiento como los rayados y las declaraciones públicas partían de la concepción del monumento como un signo puramente rememorativo, su valor artístico o histórico era pasado por alto. La idea del patrimonio cultural no formaba parte del acto pedagógico, este consistía en ahorcar lo que el monumento rememoraba: la figura del conquistador convertido por el discurso estatal en una parte de la historia que debía ser borrada. El monumento parecía funcionar como un cuerpo (se arrastra, se golpea, se ahorca), y no como representación, objeto artístico, pieza cultural.
Resulta muy significativo que el destino de esta estatua se haya convertido en un misterio: en algún momento el gobierno recuperó los pedazos que quedaron después del acto vandálico pero luego volvieron a desaparecer. Se dice que estos yacen en un depósito pero ninguna autoridad ha declarado públicamente dónde se encuentran y en qué estado están. El monumento-cuerpo permanece desaparecido.
Un damnatio memoriae estatal
Este acto de vandalismo hubiera pasado desapercibido si no dialogara directamente con una serie de prácticas estatales que intentaban, con sus propios mecanismos, hacer también sus juicios sumarios y sus actos de “violencia iconoclasta”. Dos años después del juicio a Colón, otra estatua del almirante desaparecía del espacio público. Esta vez era el Estado el que retiraba el monumento utilizando los mismos argumentos de justicia histórica. Mercedes Otero, presidenta de Fundapatrimonio, explicaba en su momento que esta “eliminación definitiva” respondía a una política de Estado que declaraba “no seguir rindiéndole culto a Cristóbal Colón” (Últimas Noticias, 20 de marzo de 2009).
El gobierno intentaba llevar a cabo un moderno damnatio memoriae, una condena de la memoria que implicaba hacer desaparecer del espacio público cualquier vestigio del pasado colonial. Bajo la forma quirúrgica y limpia de la “eliminación definitiva” fueron desapareciendo otras estatuas y monumentos que habían formado parte del patrimonio cultural del país y que habían sido un referente visual importante en la ciudad. Así, por ejemplo, fue eliminada una réplica de la carabela en la que viajaba Colón, y que se encontraba anclada en el Parque del Este, uno de los principales parques de la ciudad.
La crítica que se hizo a estas remociones vino principalmente de los defensores del patrimonio cultural. Hannia Gómez, directora de Fundación para la Memoria Urbana, dijo en su momento que: “No es posible que una obra se declare patrimonio y después se haga con ella lo que le dé la gana a cualquier funcionario. La estatua de Colón aparece específicamente mencionada dentro del conjunto escultórico del parque El Calvario (páginas 186 y 187 del catálogo patrimonial de Libertador), y todo lo que aparece allí, con el respaldo de Gaceta, es bien de interés cultural de la nación” (Diario El Universal, 27 de marzo de 2009).
Estas posturas enfrentadas revelaban dos maneras distintas de entender el monumento: por un lado, tanto el gobierno como el colectivo partían de la idea de que su único valor era el de rememorar un acontecimiento histórico, mientras que los que mantenían que estas eliminaciones eran inaceptables partían de la noción de que él tenía un valor histórico y artístico más allá de su carácter rememorativo. La discusión no se dio en el plano ideológico y en la necesidad o no de mantener ese referente histórico como parte de un relato nacional, sino que quedó entrampada en estas distintas acepciones.
Vale la pena recordar como Aloïs Riegl en El culto moderno a los monumentos. Caracteres y origen (1987), clasificaba a los monumentos según el valor que la sociedad les daba. Si bien todos parten de su capacidad de rememorar, ellos pueden tener, además, valor artístico, histórico, de antigüedad. Así, para Riegl, estas categorías –que pueden entrelazarse– nos muestran la manera cómo la sociedad tiende a rendirles culto y cómo se relaciona con el pasado y con nociones como el arte y la cultura. Si pensamos estas categorías en el contexto que nos ocupa, vemos cómo se enfrentan dos maneras distintas de lidiar con ellas –así como posiblemente con la memoria– lo que dificulta el entendimiento entre las distintas posturas.
La noción esbozada por el gobierno permitía que estas piezas –pensadas ahora sin valor histórico, artístico o patrimonial– pudieran ser fácilmente reemplazadas por otras que “rememoraran” a los personajes apropiados dentro de esta historia nacional que intentaba reescribirse. De esta manera, el espacio vacío tarde o temprano se fue llenado con otras imágenes. El Colón vandalizado fue sustituido finalmente por una estatua del indio Guaicaipuro, uno de los caciques que se resistió a la colonización; la carabela de Colón fue reemplazada por una réplica de la corbeta en la que viajaba Francisco de Miranda; el Colón de El Calvario fue reemplazado por Ezequiel Zamora, un cabecilla de la Guerra Federal venezolana (1859-1863) que luchaba contra los conservadores.
La suplantación de imágenes se convirtió así en política de Estado y terminó transformando elementos tan caros a la nación como el escudo nacional, la bandera, el nombre del país (las sustituciones verbales podrían ocupar todo un capítulo aparte), la moneda y, por supuesto, el padre de la patria.
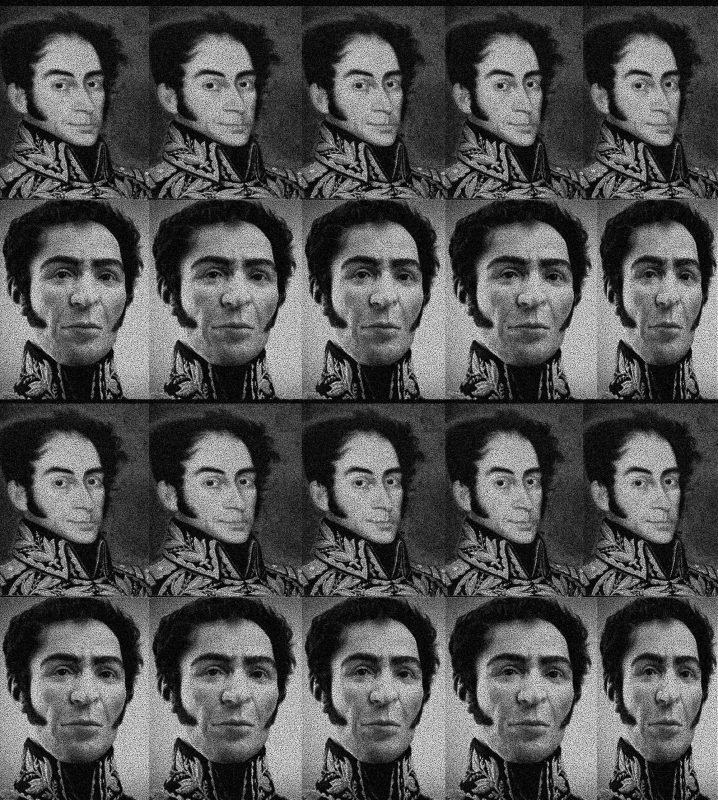
La imagen de Bolívar, blanco y aristocrático, que figuraba en los retratos que adornaban los espacios públicos: los colegios, las oficinas estatales, la asamblea nacional, etc. fue sustituida por un Bolívar amulatado, más cercano a una representación más conveniente al discurso gubernamental, que hizo de la raza un elemento de lucha política. Este nuevo Bolívar mulato se convertiría en el legítimo objeto de idolatría suplantando –o al menos intentándolo– al Bolívar que había sido objeto de adoración por dos centurias.
La iconografía tradicional de Bolívar, generalmente basada en el retrato hecho por el peruano Gil de Castro, en 1825, se confrontaba ahora con una sui generis alianza entre el arte, la ciencia y la reconstrucción forense. Para rebatir la representación aristocrática, el gobierno mandó a desenterrar los restos de Bolívar. Un grupo internacional de científicos fue comisionado para exhumar los huesos del Libertador y hacer una reconstrucción facial a partir de ellos. El cuerpo nacional era así brutalmente intervenido, desenterrado y modificado con el aparente respaldo del discurso científico.
En este caso, no se trataba solamente de la mera suplantación de un monumento por otro, sino del intento de anular la idea de la representación en manos de un discurso científico inapelable que descendía hasta las catacumbas para traer de vuelta el cuerpo enterrado del padre de la patria. Al igual que en el acto vandálico, cuerpo y representación tendían a diluirse.
Este desenterrar, por otra parte, traía consigo vertientes menos transparentes. El culto a Bolívar, tan presente en Venezuela desde el siglo XIX, parecía poder reavivarse a través del contacto directo con el cuerpo del padre de la patria. La imagen reconstruida, a partir de los restos corporales, generó mucha polémica no sólo por el procedimiento sino porque, para una buena parte de la opinión pública, este Bolívar se parecía mucho a Hugo Chávez, quien en muchas ocasiones intentó, por distintas vías, fungir como una suerte de reencarnación del padre de la patria.
El culto a Bolívar, con sus vertientes más cívicas, religiosas o incluso asociadas a la brujería y a la santería, ha estado presente dentro de la historia venezolana prácticamente desde el inicio de la república. Investigadores como Germán Carrera Damas (2003), Luis Castro Leiva (1987), Elías Pino Iturrieta (2003, 2007), Ana Teresa Torres (2009) y Alicia Ríos (2013), han estudiado los inicios y las variantes de este culto. Especialmente interesante, para entender la manera como el chavismo se ha apropiado de él, es el libro de Alicia Ríos titulado precisamente: El culto a Bolívar (2013). Sobre este punto volveré más adelante, solo quiero detenerme aquí en la suplantación, hecha desde el gobierno, como parte de una política de Estado que intenta, como ya he mencionado, reescribir la memoria nacional desde el monumento y el trastocamiento iconográfico.
Deborah Castillo o el cuerpo manoseado de Bolívar: un acto de profanación
Deborah Castillo es una joven artista plástica venezolana que se mueve entre el performance, la fotografía, la escultura y el video. Su nombre comenzó a resonar en la escena cultural caraqueña cuando ganó el premio Eugenio Mendoza, en el año 2003. Desde sus inicios su obra fue polémica por sus maneras de cuestionar el poder, los estereotipos, las ideologías, desde el cuerpo femenino, desde su propio cuerpo, como herramienta desestabilizadora. Dentro de la obra rica y cuestionadora de Castillo, me interesa una serie en particular: aquella donde utiliza la imagen de Bolívar –o para ser más exactos, la escultura que representa a Bolívar– como un objeto de trabajo. Me refiero a tres obras en particular: Sísifo (2013), El beso emancipador (2013) y Slapping Power (2015). Intento mostrar cómo estas tres obras dialogan –deliberadamente o no– con estos reacomodos monumentales que ocurren en el espacio público caraqueño y con el intento de reinvención de la memoria nacional.

Sísifo, la primera de estas obras, fue realizada en 2013, cuando la artista aún vivía en Venezuela. Se trata de un video en donde se muestra la destrucción de un busto de Bolívar con un cincel y un martillo. La cinta está presentada en reverso de manera que al principio no sabemos a ciencia cierta de quién se trata. Partimos del rostro destruido, anulado en su capacidad de representación y, poco a poco, vamos viendo cómo los pedazos se unen hasta volver al rostro reconocible de Bolívar en su representación tradicional. Deborah Castillo, al trastocar los tiempos del video, logra invertir el acto iconoclasta por excelencia para transformarlo en un acto de creación. El rostro mutilado es el principio del acto, el lugar de partida; su reconstrucción y restauración, el final.
Esta inversión temporal nos permite pensar la demolición del monumento como un proceso de doble cara. El mismo cincel que esculpe la piedra para dar forma, para perfilar, sirve también para borrar los signos reconocibles del rostro, para destruir. Esta bipolaridad permite la construcción de una suerte de Bolívar-Sísifo, una imagen que se destruye y se reconstruye ad infinitum. Bolívar es al mismo tiempo la nada insignificante, solo piedra destruida, y la imagen ineludible de la nación. La proyección del video en dos pantallas paralelas acentúa el juego de la destrucción y la construcción contínua.
A diferencia del Colón vandalizado o de algunas eliminaciones quirúrgicas del Estado, aquí no se destruye para suplantar por otra cosa, sino para volver a colocar la misma imagen en su lugar. Se trata del eterno retorno del padre de la patria, de su uso político repetitivo, casi ineludible. La destrucción a martillo y cincel solo puede terminar en la reconstrucción del ícono y en la vuelta a su adoración.
Resulta significativo que Castillo haya escogido un busto y no cualquier otro tipo de representación escultórica. El busto tiene un carácter patriótico ineludible. Dentro de las posibilidades del monumento, el busto constituye el registro más claro de lo que Riegl llamó el “monumento intencional”, aquel cuyo único fin es mantener vigente el pasado:
El valor rememorativo intencionado tiene desde el principio, esto es, desde que se erige el monumento, el firme propósito de, en cierto modo, no permitir que ese momento se convierta nunca en pasado, de que se mantenga siempre presente y vivo en la conciencia de la posteridad (1987, 67).
Castillo dialoga con ese ritornello sobre el que parece girar la memoria nacional. ¿Acaso el desentierro de los huesos de Bolívar y sus posterior reconstrucción “científica” no obedece a ese mismo deseo de mantener vivo y presente al héroe nacional?, ¿no se trata de una suerte de busto positivista? Bolívar, como el eje del discurso del poder, un eje que, unas veces, es barro insignificante, materia demolida, y otras, el cuerpo distintivo de la patria.
Imposible no leer esta obra a la luz de los estudios del culto a Bolívar ya mencionados. Especialmente interesante me resulta el diálogo que puede establecerse entre el Sísifo-Bolívar y el libro El divino Bolívar (2003) del historiador Elías Pino Iturrieta. En este trabajo, Pino estudia la manera recurrente cómo la figura de Bolívar reaparece en la historia venezolana desde tiempos tan remotos como los del presidente José Antonio Páez (1831-1834). Esta presencia constante viene de la mano de unas maneras de adoración que se asemejan más a las formas religiosas que a las de la república civil. De allí que Pino hable, precisamente, del “Divino Bolívar”. Se trata de una “divinidad” ecléctica que se mueve entre la santería, la brujería y la historia patria. A esta forma de adoración el investigador la llama la “religión nacional”.
Desde esta interpretación cívico-religiosa de Bolívar, el cincel y el martillo de Castillo pueden ser leídos como herramientas de un acto de profanación. El cuerpo femenino, con la investidura fálica del cincel, golpea una y otra vez ese busto religioso/patriótico. La agresión es muy corpórea, de cuerpo a cuerpo y, si se me permite la analogía, tan física como el crimen pasional. Este acto físico ejecutado por una mujer es tal vez el gesto más transgresor de toda la escena.
Se trata de una profanación que vuelve a repetirse en una de las obras más polémicas de Castillo, El beso emancipador (2014). En ella, la artista vuelve a trabajar con el busto de Bolívar, pero esta vez no intenta destruirlo sino que lo erotiza y lo vuelve un objeto lascivo. En este video, de tres minutos y medio, Deborah se coloca frente a un busto dorado de Bolívar y comienza a besarlo, primero tímidamente, y luego de manera erotizada. El busto es acariciado, lamido, saboreado por la artista quien convierte al monumento idolatrado en un sujeto devorado por la libido femenina. El acto erótico con el busto de Bolívar es filmado en primer plano, lo que produce en el observador una cercanía incómoda. Nos sentimos como inesperados voyeuristas de un acto lascivo con/contra el padre de la patria. El busto, además, tiene unas dimensiones y una altura que lo humanizan y lo colocan en un plano horizontal respecto a la artista. Los bordes difusos entre la idolatría y la erotización son puestos en escena de manera paródica.
No es de extrañar entonces que el Estado venezolano haya reaccionado con violencia ante la exhibición de este video. En Venezolana de Televisión, el canal oficial del Estado, se criticó duramente esta pieza, y se dijo que ella estaba “irrespetando sin escrúpulos la imagen y memoria del padre libertador Simón Bolívar”. Se trataba de “una falta de respeto a nuestro libertador, eso no es arte” (programa Cayendo y corriendo, marzo 2013). Las críticas estatales se centraron, por un lado, en la idea de que se irrespetaba “la imagen y la memoria” (elementos que ya vimos cómo se conjugan en el monumento patriótico) y, por otra parte, su condición artística. El irrespeto profanador parecía romper así con dos concepciones: el necesario culto al busto de la memoria, especialmente el busto cuasi religioso de Bolívar, y el respeto como el límite del arte.
Esta reacción indignada me hace volver sobre la idea de la profanación y sobre cómo Castillo hace de su propio cuerpo, y de su lascivia, un instrumento de profanación religiosa/política. Entiendo el término profanación en el sentido en que lo hace Agamben: “un contagio profano, un tocar que desencanta y restituye al uso lo que lo sagrado había separado y petrificado. […] “Si consagrar (sacrare) era el término que designaba la salida de las cosas de la esfera del derecho humano, profanar significaba por el contrario restituirlos al libre uso de los hombres” (2005, 97).
El beso de Castillo, es ese “tocar que desencanta”, que saca al héroe de su esfera separada y lo hace descender al “libre uso de los hombres”. Vuelvo a Agamben: “Lo que ha sido ritualmente separado, puede ser restituido por el rito a la esfera profana” (2005, 74). El beso emancipador es, así, el reverso de la idolatría impuesta por el Estado, es el rito de violentar la separación de las esferas, jugar entre ellas. Habría que recordar, una vez más, que ese “tocar que desencanta” viene de un cuerpo femenino que lo hace doblemente transgresor y le suma al acto profanador/emancipatorio el gesto de la insumisión y de la rebeldía ante la visión viril del poder. Desde el afuera y desde el margen, la artista desestabiliza el proceso de construcción de “El divino Bolívar” y, sobre todo, su instrumentalización política.

Ese gesto desestabilizador es retomado en otra obra de Castillo expuesta en el 2015. Se trata de Slapping Power, una obra que la artista realiza en Nueva York después de decidir exiliarse tras las agresiones y censuras del parte del gobierno venezolano. En esta obra, Deborah Castillo recurre nuevamente al performance y al video. En este, vemos el busto del héroe pero esta vez hecho de barro. El gesto de subversión de la artista tiene ahora otro movimiento corporal, otra manera de tocar: la bofetada. En este video, el héroe de barro es abofeteado repetidamente con violencia hasta quedar completamente destruido. Los impactos de la mano, sus huellas, quedan registradas en los distintos estados de la materia. De alguna manera, la mano va borrando las facciones hasta convertirlas solo en materia prima, como si el tacto, “el tocar que desencanta”, pudiera desdibujar al héroe, convertirlo en barro insignificante.
El manejo del tiempo, en este video, también es un factor importante, hablamos de un video de alrededor de cuatro minutos, donde vemos en cámara lenta y, de nuevo en primer plano, a la artista en el gesto repetitivo de abofetear con ira a un busto que está de espaldas. Solo ella es visible. Lo importante es su gesto y sus movimientos: su ira. De igual forma, el sonido incrementa la violencia al hacer esa bofetada sonora. El sonido del golpe se propaga una y otra vez por efecto del eco en el espacio vacío. No importa ya si el héroe es Bolívar o cualquier otro, sólo distinguimos su parte trasera. Deborah juega aquí con la abstracción del poder y con esos gestos de subversión/profanación que podrían traspolarse a otros contextos históricos: “Obras como Slapping Power son simplemente la respuesta de una ciudadana común frente a un sistema, y le habla a una experiencia colectiva, tanto latinoamericana como de cualquier región que haya sufrido bajo regímenes totalitarios” (Castillo 2015).
La idea de la subversión como gesto, como movimiento corporal, se encuentra muy cercana a la propuesta de Georges Didi-Huberman de leer, precisamente, la sublevación como un movimiento, una gestualidad corporal, que altera un orden. Dice Didi-Huberman (2017), a propósito de la exposición Soulèvements: “La protesta toma una forma corporal: es el brazo que se levanta, el cuerpo que se despliega, la boca que se abre, entre las palabras y cantos, todo eso es corporal”. En el caso de Castillo, y especialmente en Slapping Power, ese gesto está muy lejos de los estereotipos de la insubordinación política y se inscribe en otro registro, el del melodrama y la cultura de masa: he allí su novedad.
La bofetada es ese movimiento estereotipado de la violencia femenina –el único permitido–, que las telenovelas latinoamericanas han repetido hasta la saciedad. Deborah Castillo se reapropia de ese gesto esquematizado del melodrama para hacer una propuesta de subversión política. No solo está tocando y abofeteando al padre de la patria, lo está sacando de su campo de representación –viril, heroico, romántico– para sumergirlo en otros códigos: los del melodrama, la telenovela y la cultura de masas.
Ya en obras más tempranas Castillo mostró especial interés en explorar formas como la fotonovela o la pornografía. En El extraño caso de la sin título (2006), El secuestro de la Ministra de Cultura (2013) y La Dama Profunda (2016), la artista se vale de la fotonovela para hablar, desde ese formato, de la política, los estereotipos femeninos, la corrupción, el arribismo, así como del espacio del arte y de sus intríngulis. Sus incursiones en estas formas minusvaloradas, con el afán de reutilizarlas con sentidos políticos y desacralizadores, son una herramienta que atraviesa toda su obra. En el caso de los bustos de Bolívar, este cambio de registro es menos obvio pero mucho más transgresor pues se trata de abofetear las narrativas heroicas y las religiosas, para convertir a Bolívar en un personaje de melodrama: en un galán de segunda.
Creo que es en este cambio de registro donde se encuentra buena parte de la riqueza de la obra de Castillo. Si bien el gesto de humanizar y desacralizar la figura de Bolívar tiene ya una larga data, pensemos en El general en su laberinto (1989) de Gabriel García Márquez o en la polémica pieza del Bolívar travesti de Juan Dávila(1994), el cambio de trama y la profanación desde el cuerpo femenino introducen otro tipo de operaciones simbólicas. No se trata ya de humanizar al héroe y mostrar sus aspectos más prosaicos, sino de convertirlo en una suerte de actor pasivo, seducido por una devoradora de hombres telenovelesca que lo besa, lo acaricia, lo abofetea.
En el fondo, el acto de profanación mayor no está en la erotización y en el beso lascivo, o no solo en ellos, sino en sacar al héroe de su relato para sumergirlo en la cultura de masas. Pienso, por ejemplo, en uno de los primeros performances de Castillo, en donde la artista le lleva una serenata con mariachis a la estatua de Bolívar que se encuentra en la Plaza Bolívar de Caracas. En este caso, Deborah no lo toca, ni siquiera aparece en el video, pero igualmente lo profana al asociar a Bolívar con la melodía de una ranchera. Por supuesto, los mariachis tocan “pero sigo siendo el rey”.
Un antecedente importante de este cambio de narrativa podríamos verlo en la película colombiana Bolívar soy yo (2002) de Jorge Alí Triana. En esta película, se nos muestra la filmación de una telenovela sobre la vida amorosa de Simón Bolívar y Manuelita Sáenz. En el transcurso de la película, vemos cómo Santiago, el personaje que interpreta a Bolívar en la telenovela, termina creyéndose y asumiéndose como una suerte de Bolívar contemporáneo, a medio camino entre la telenovela y la historia. Si bien esta película requeriría de un análisis más dilatado, lo que quiero resaltar aquí es la exploración de esta otra manera de acercarse a la figura de Bolívar, desde el registro de la telenovela latinoamericana (Ríos 2013). Al igual que la propuesta de Deborah Castillo, el filme explora una mirada espectacularizada del héroe de la patria que de alguna manera desmonta la historia patria y sus relatos nacionales. Tal como propone Alicia Ríos:
Bolívar soy yo nos muestra cómo el Libertador Simón Bolívar sigue siendo al menos uno de los motores de la historia y la vida colombiana y latinoamericana. Gracias a las distintas representaciones del héroe, que tienen los personajes, así como en los saltos entre la telenovela y la película, encontramos la representación de esos tres tipos de historia a los que se refería Nietzsche: no solo una historia monumental y de anticuario, sino una historia
crítica, que pretende acabar con todo y preguntarse cómo comenzar sin ese legado (2013, 184).
El cambio de trama y de registro histórico me llevan a pensar el trabajo de Castillo y de Triana desde el ya transitado libro de Hayden White, Metahistoria ([1973] 1992). Para White, el tipo de trama que escojamos –romántica, satírica, trágica, cómica– le dará un sentido u otro a la historia independientemente del “acontecimiento” narrado. En el caso que nos ocupa, podríamos preguntarnos si el melodrama telenovelesco y la cultura de masas agregan otros significados y le dan otro matiz a la historia patria. El cambio de trama implica un cambio de sentido. Tal como señala Ríos, se trata del paso de la historia monumental a la historia crítica y, en el caso de Castillo, al uso de esa historia crítica para desmantelar las formas del autoritarismo. La idolatría gubernamental –heroica, romántica, monumental– se convierte en una pasión lasciva y melodramática que termina profanando tanto al héroe como al monumento al sacarlo de su esfera, y restarle poder como sustento legitimador. Desde esta perspectiva, la idolatría estatal es, en el fondo, un barato acto de melodrama televisivo.
Montaje
El acto vandálico, las políticas de eliminación y suplantación del Estado, así como los videos/performances de Deborah Castillo, responden a una misma lógica y a una misma manera de concebir lo político. Se trata de entenderlo como una intersección entre el espacio aparentemente privado de los sentimientos y el espacio racional, compartido, de lo público. Las tres escenas que constituyen este trabajo: el vandalismo pedagógico, el damnatio memoriae y el acto estético profanador, ponen en escena una política de los sentimientos que parece imperar en la Venezuela de las últimas décadas. Tanto el Estado como la obra de Castillo parten de la exploración de una emocionalidad ligada al héroe, al discurso de lo nacional y a una forma de hacer política a partir de ella.
La política de las emociones parece estar anclada históricamente en ciertas vertientes del fascismo o del populismo, sin embargo, tal como argumenta Martha Nussbaum, en su libro Emociones políticas (2014), esta política está presente en distintos regímenes, incluso en aquellos que, como el venezolano, generan disidencias y polémicas a la hora de su clasificación. Dice Nussbaum:
A veces suponemos que sólo las sociedades fascistas o agresivas son intensamente emocionales y que son las únicas que tienen que esforzarse en cultivar las emociones para perdurar como tales. Esas suposiciones son tan erróneas como peligrosas. […] Todas las concepciones políticas, desde la monárquica o la fascista hasta la liberal libertaria, tienen reservado un lugar para las emociones en la cultura pública como factores estabilizadores de sus principios característicos. Pero las estrategias concretas dependerán de los objetivos específicos (15, 38-39).
La política de las emociones tan presente en la Venezuela contemporánea marca el punto de encuentro entre las tres escenas estudiadas en este trabajo, las impulsa, pero son precisamente las estrategias y los objetivos las que establecen distancias abismales. Mientras el Estado intenta utilizar “las emociones políticas” ligadas a los símbolos y a los monumentos nacionales como “factores estabilizadores” y legitimadores, Castillo intenta subvertir un orden a través de la desarticulación de ese relato heroico y refundacional que la artista convierte en ranchera y lascivia melodramática.
Este proceso de desarticulación parte de los mismos recursos iconoclastas/iconódulos del Estado, solo que los subvierte. Tal como nos recuerda Josefina Ludmer, a partir del análisis de lo que ella llama la tendencia antipatriótica de la literatura de los 90:
la constitución de la nación y su destitución tienen las mismas reglas y siguen una misma retórica, una en positivo y lo más arriba posible, la otra en negativo y lo más bajo posible… Son el anverso y el reverso de lo mismo: dos casos de políticas de los sentimientos puestos en un territorio y una de las prácticas políticas del presente (2010, 161).
Derribar, colgar, destruir, olvidar, besar, abofetear, son así prácticas que apelan a una política de las emociones desde distintos lugares y con distintos fines: la del acto subversivo que desafía la ley haciendo desaparecer un monumento de manera clandestina; la del Estado que violenta el imaginario nacional e intenta construir otra serie de afinidades afectivas legitimadoras; la de la artista que usa su cuerpo como instrumento de una emocionalidad erotizada que subvierte y profana las imágenes del poder.
Estas tres aproximaciones a la memoria nacional y a sus monumentos develan, tal vez sin querer, el carácter ficcional de esa memoria, su arbitrariedad y también su fragilidad. Iconódulos e iconoclastas, desde el poder o desde sus antípodas, lo cierto es que la vieja retórica del héroe y del monumento, de las banderas y de los precursores de la patria, vuelve como fantasma escapado del siglo XIX para determinar el discurso de la política contemporánea venezolana y de sus formas de afianzamiento y de resistencia. La nación y sus emotivas ficciones, una vez más.
Obras citadas
Agamben, Giorgio. 2005. Profanaciones. Traducido por Flavia Costa y Edgardo Castro. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
Anderson, Benedict. 1993. Comunidades imaginadas. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
Carrera Damas, Germán. 2003. El culto a Bolívar. Caracas: Alfadil.
Castillo, Deborah. 2015. “Deborah Castillo desde el umbral”. Entrevista de Elvira Blanco. Viceversa Magazine, 26 de abril 2015, https://www.viceversa-mag.com/deborah-castillo-desde-el-umbral/.
Castro Leiva, Luis. 1987. De la patria boba a la teología bolivariana: ensayos de historia intelectual. Caracas: Monte Ávila.
Didi-Huberman, Georges. 2017. “Las imágenes no son sólo cosas para representar”. Entrevista con Verónica Engler. Diario Página 12, 19 de junio 2017, https://www.pagina12.com.ar/45024-las-imagenes-no-son-solo-cosas-para-representar.
García Marco, Daniel. 2006. “¿Dónde está la estatua de Cristóbal Colón que fue juzgada, condenada y colgada el 12 de octubre de 2004 en Caracas?” BBC, 12 de octubre 2006, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37625519.
García Márquez, Gabriel. 1989. El general en su laberinto. New York: Alfred A. Knopf.
Ludmer, Josefina. 2010. Aquí, América Latina. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
Nussbaum, Martha C. 2014. Emociones políticas ¿Por qué el amor es importante para la justicia? Traducido por Albino Santos Mosquera. Barcelona: Paidós.
Pino Iturrieta, Elías. 2003 El divino Bolívar: ensayo sobre una religión republicana. Caracas: Ediciones Catarata, .
———. 2007. Nada sino un hombre. Los orígenes del personalismo en Venezuela. Caracas: Alfa.
Ríos, Alicia. 2013. Nacionalismos banales: el culto a Bolívar. Literatura, cine, arte y política en América Latina. Pittsburgh: Syracuse University.
Riegl, Alois. 1987. El culto moderno a los monumentos. Caracteres y origen. Traducido por Ana Pérez López. Madrid: Visor.
Suazo, Félix. 2005. A diestra y siniestra. Comentarios sobre arte y política. Venezuela: Fundación de Arte Emergente, Venezuela.
———. 2014. “La escena divergente. Arte y contexto en Venezuela.” Tráfico Visual, 1 de marzo 2014.
Torres, Ana Teresa. 2009. La herencia de la tribu. Caracas: Alfa.
White, Hayden. 1992. Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa del siglo XIX. Traducido por Stella Mastrangelo. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.